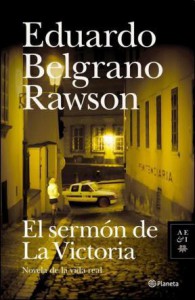 Basado en una historia real, El sermón de la Victoria -la nueva novela de Eduardo Belgrano Rawson- resulta familiar: Nelson y Claudia se conocen en la puerta del colegio. Él la acompaña hasta su casa y la despide en la vereda. Unas horas más tarde, la chica desaparece y todo un pueblo exige justicia. Desde ahí, Nelson -señalado por la policía y el pueblo como el principal responsable- comienza a vivir un verdadero calvario. Compartimos el primer capítulo de esta novela policial publicada por la Editorial Planeta.
Basado en una historia real, El sermón de la Victoria -la nueva novela de Eduardo Belgrano Rawson- resulta familiar: Nelson y Claudia se conocen en la puerta del colegio. Él la acompaña hasta su casa y la despide en la vereda. Unas horas más tarde, la chica desaparece y todo un pueblo exige justicia. Desde ahí, Nelson -señalado por la policía y el pueblo como el principal responsable- comienza a vivir un verdadero calvario. Compartimos el primer capítulo de esta novela policial publicada por la Editorial Planeta.
La noche del corrillero
Cuando Claudia salió del colegio, Nelson llevaba un rato en la plaza, bajo un corrillero duro que jodió la primavera. Había llegado con el hermano y apenas cambiaron palabra, guarecidos bajo el pimiento. Era, de acuerdo al rito, el árbol de las esperas. A Nelson iban a presentarle una chica. Tal vez luciera nervioso, pues andaba buscando novia. Para su hermano, que ya tenía su propio amor, sería una noche más. Su hermano se llamaba Adán. Estaba de novio con Laura, compañera de la chica que le presentarían a Nelson. Como ambas cursaban juntas, las aguardaban a la salida, en medio del corrillero. Dieron la espalda al viento y fumaron en silencio. Nelson iba de estreno, campera negra con vivos verdes y bolsillos en las mangas. ¿Tenía ciertas expectativas? Era una chica del Nacional, mucho más de lo que Nelson, que se ganaba la vida haciendo ladrillos, estaba acostumbrado. Pero nada de novelones románticos: por el momento sólo pintaba como un programa, que la ventolera ponía en riesgo. Para Nelson, así pasaran los años, nunca se apagaría su chillido sobre los techos, como si fuera a volarlos. En eso tocó la salida y todo se cubrió de estudiantes. Adán pisó el cigarrillo y murmuró “Allá vienen”. Fue una retirada pacífica, lo típico del turno noche.
Ellas cruzaron cabello al viento, entre risas y secreteos. Dos pibas de pelo largo, dos morochas argentinas. ¿Dieciséis años, tendrían? Laura seguro que sí. Claudia un poco menos, tal vez. Laura besó a su novio en los labios y luego miró al hermano y dijo: “Éste es Nelson”. Claudia cambió un beso con él. Ella tenía ojos tristes, como asustados. Estaba temblando de frío. Dijeron esto y aquello y luego de una incómoda pausa, Adán convidó cigarrillos. Dieron un par de chupadas y acabaron por despedirse. Cada pareja fue por su lado. Nelson y Claudia tomaron por la calle sombría, como una pareja de enamorados.
Sería mucho decir que se flecharon aquella noche, pero algo surgió entre los dos. ¿No dicen que el amor sólo es físicia y química? Dado que ella continuaba tiritando, Nelson se quitó la campera y la dejó en sus hombros como si fuera una capa. Hizo más, en realidad: se la entregó de regalo. Ella sonrió confundida. Otro hubiera intentado besarla o agarrarle la mano, pero Nelson se limitó a arroparla. Faltaban diez cuadras hasta la casa de Claudia, que cubrieron sin apuro. Ella dijo lo indispensable. Sus confidencias hubieran cabido en dos líneas: su casa era un infierno y resultaba imposible vivir ahí. En su boca era todo un discurso, más de lo que su vieja le oía en un año. Pero Nelson tampoco se fue en palabras. Era extraño que una chica entrara en materia tan rápido. ¿por qué le contaba eso? Jamás hubiera acertado. Claudia no estaba buscando novio sino un rescatista.
Pero algo debía hacer. Abrazarla, como mínimo. En el fondo celebraba la franqueza de la chica. Más que un consuelo, pensaba Nelson, ella precisaba una sanación. Entonces le dio por llevarla al juez. No es que depositara una confianza ciega en la Justicia, pero lo exaltaba la idea de protegerla. Un juez de menores, quizás. Era lo último que Claudia hubiera hecho, meterse en la boca del lobo, pero no puso objeciones. “Vamos a verlo mañana mismo”, insistió. Si ella pasaba a buscarlo por el trabajo, la llevaría al juzgado. Claudia asintió vagamente, sin comprometerse demasiado.
Bordearon la facultad y salieron a su barrio. Ella insinuó entonces que se despidieran ahí. Si algo desquiciaba a su viejo, era pillarla con alguien. Se besaron en la mejilla y Claudia corrió a su casa. Al llegar giró la cabeza, con cara de “todo bien”. Entonces Nelson pegó la vuelta. Por ser la primera cita, había durado poco. Ella vaciló ante la puerta, mientras lo miraba alejarse. El pibe le había gustado. Además, estaba tocada por eso de la campera. Nunca le había ocurrido algo igual.
Mientras doblaba la esquina, Nelson la vio trasponer la entrada. Fue la última imagines que tuvo de Claudia, cabello oscuro a la espalda, linda como la Reina de la Vendimia. La vista de aquella chica con su campera en los hombros, le infundió cierto orgullo y una indefinible emoción. Nelson la había estrenado ese día: una campera negra con vivos verdes. Con el tiempo, los detalles se irían desdibujando. Al fin y al cabo, Nelson apenas la tuvo unas horas consigo. ¿Quién recuerda las tiras de una campera efímera?
En el futuro, debería contestar mil preguntas relacionadas con eso. Los bomberos, llegado el caso, cavarían media provincia. Nadie tendría en claro qué andaban buscando, si una campera o una niña enterrada.
Eduardo Belgrano Rawson (1943) reparte sus días entre Buenos Aires y un valle montañoso de la Punta de los Venados, en la Argentina. Ha publicado No se turbe vuestro corazón (1975), El náufrago de las estrellas (1979, Premio del Club de los XIII), Fuegia (1991, Premio de la Crítica), Noticias secretas de América(1998), Setembrada(2001), Rosa de Miami (2005) y El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos (2006).





0 Comments on "El sermón de La Victoria – Eduardo Belgrano Rawson"